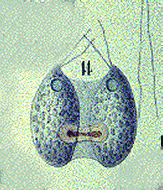Xavier Agenjo
El monje digital y su quehacer
No es el caso aquí de volver a hablar de la actuación esencial de las distintas Escuelas de Traductores de Toledo, o de la aportación singularísima que supuso la llegada a Europa de los sabios bizantinos tras la caída de su ciudad en manos de los turcos. En cualquier caso, parece claro que la idea de copiar los manuscritos para preservarlos y difundirlos era tarea primordial para aquellos monjes medievales.
En cierto sentido, los bibliotecarios del siglo XXI estamos abocados a llevar a cabo una función de carácter similar. Tenemos que pasar el mayor número posible de contenidos en ‘soporte celulosa’ a un ‘soporte digital’. Existen para ello varias razones. La primera de ellas, y la pongo en primer lugar porque suele ser la que menos veces se recuerda, es la misma que en aquellos siglos oscuros (pero en este último caso no por causa del excelente soporte, bien pergamino, bien papiro), es decir, porque corremos un serio peligro de perder nuestro Patrimonio Cultural Escrito.
Me refiero a la degradación espontánea, ayudada por la contaminación, que están sufriendo todos los materiales bibliográficos realizados con pasta de papel procedentes de la celulosa de los árboles. Esta celulosa es extremadamente ácida, su pH es muy bajo y por lo tanto se está desmigando y perdiendo ante nuestros propios e inadvertidos ojos.
En lo que se refiere a algunos materiales bibliográficos como, por ejemplo, la prensa, la posibilidad de digitalizarla completamente antes de que se consuma es prácticamente imposible; no hablemos ya de las grandes cabeceras de las más importantes ciudades, sino de toda esa prensa local que tenía muy escasa calidad desde el punto de vista material y que además ha sufrido un trato muy malo en la mayoría de los casos.
Naturalmente, este peligro no lo corren, en modo alguno, los impresos o manuscritos realizados en pergamino o en papel de tina que, más o menos, existieron hasta 1830 o 1840 y que se sigue produciendo para las ediciones de bibliófilos. También es cierto que es posible solventar ese problema en ediciones actuales utilizando papel permanente, según la norma ISO 9607, pero por desgracia, al menos en España, se utiliza muchísimo menos de lo que fuera deseable. El papel reciclado, o el ecológico, tiene las mismas características en cuanto a su acidez que el papel de celulosa, si no peores, y por lo tanto, su degradación es mayor. Tal vez, pueda ser útil para múltiples copias de notas o circulares pero, desde luego, en modo alguno se preservará con el paso del tiempo.
Ante esta circunstancia, está claro que el bibliotecario puede optar por diversas soluciones, pero sólo dos parecen tener cierta viabilidad.
La primera de ellas es la de desacidificación masiva de los materiales. Hace ya tiempo que ha quedado claro que esta desacidificación cuando es masiva resulta tremendamente costosa para el medio ambiente y, aunque en la actualidad es un poco mejor y se ha minimizado algo el riesgo, todavía sigue siendo muy perjudicial para la atmósfera y, teniendo en cuenta que la pobre ya está bastante mal no es cuestión de seguir perjudicándola con este proceso. Todo esto implica que se que se podría desacidificar alguna selección particularmente rigurosa.
El otro proceso es pasar el contenido de esas publicaciones a un soporte digital. En cierto sentido, si digitalizamos en modo imagen podemos pasar la forma, pero en modo alguno el contenido. Formas mixtas, como el formato PDF, nos pueden permitir consultar simultáneamente la publicación de forma facsimilar y el contenido a texto completo, pero con unas herramientas de búsqueda muy limitadas.
También se puede transcribir el original mediante grabación y verificación o realizar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres, corregirlo a la vista del texto, y vincularlo a la imagen digitalizada de ese original, estructurando posteriormente transcripciones e imágenes. Es la mejor solución, pero la más cara.
En cualquier caso, lo que queda claro es que ese bibliotecario tiene como su predecesor al monje medieval amanuense, ya que su misión es copiar –aunque bien es cierto que no de aquella forma tan bellamente descrita, pero que debía de ser verdaderamente horrorosa desde el punto de vista del esfuerzo y la tumefacción que debía de sufrir aquel venerable monje– a un soporte digital para asegurar por lo menos la perdurabilidad de esa cultura contemporánea, de esos materiales, de esos impresos, de esos contenidos.
Debe quedar fuera de toda duda que la solución es la digitalización y no la microfilmación. En una página como ésta hablar de microfilmación debería ser ocioso, pero como todavía quedan algunos renuentes y algunas minorías resistentes a la digitalización que aseguran que no se trata de un soporte estable, como si el microfilme lo fuera, y que no siempre se va a poder leer, como si los microfilmes sí se pudieran y cuando lo cierto es que existen millones de fotogramas absolutamente ilegibles por haberse realizado en muy malas condiciones y por haberse preservado en condiciones desastrosas. Ante todo esto la digitalización es la única solución y salida razonable, siempre que se realice con los imprescindibles criterios de calidad y, sobre todo, conforme a una normativa que permita ir migrando la información de un soporte estable a otro que todavía lo sea más.
Ahora bien, nos encontramos con un problema moral. No se si la palabra se verá excesiva, pero yo la considero más que apropiada. Es decir: resulta imprescindible seleccionar, elegir, escoger, preferir qué se digitaliza, puesto que ningún presupuesto dará de sí lo suficiente como para digitalizar de una sola tacada (o de varias) todo lo que existe. Por lo tanto, es necesario establecer prioridades, llevar a cabo programas, elaborar libros blancos y, sobre todo, ponerse manos a la obra y comenzar a digitalizar sin demora. No es cuestión de volver a repetir aquí, más que muy de paso, que si queremos, justamente, huir de todos esos problemas que hemos señalado anteriormente, para afirmar la perdurabilidad de la digitalización, es necesario asegurarse de que digitalizamos de una forma estandarizada y correcta y que toda la calidad que exijamos siempre será poca.
Quizá esto no es ocioso, ya que si se microfilmó mal, se puede digitalizar peor y existen ejemplos verdaderamente clamorosos de cómo esto se ha hecho, se está haciendo y, en más de un caso, al parecer, se planea volver a hacer.
No siempre es culpa de la ignorancia sino también, en más de una ocasión, de la soberbia. Existe una normativa muy clara y apartarse de ella es asegurarse un fracaso absoluto, porque una de las enormes ventajas que tiene la digitalización es que no sólo preserva la información sino que, además la difunde de una manera mucho más amplia, lo que enlaza con el punto siguiente.
Quizá no venga mal, ni sea inoportuno recordar aquí que cuando se inventó la imprenta no se buscaba, en principio, un procedimiento para multiplicar las copias, sino lo que se intentaba en el fondo era hacer manuscritos, por así llamarlos, más baratos; era, sencillamente, un intento de resolver un problema con claras repercusiones económicas. Quien haya visto un ejemplar de la Biblia Gutenberg se dará cuenta hasta que punto ese impreso lo que intenta es imitar un manuscrito. Digamos que se pretendía hacer manuscritos, pero a máquina. Poco a poco, aunque esto pueda parecer contradictorio, quedaron claras las verdaderas posibilidades del invento y se extendió rápidamente, siendo los efectos multiplicadores de todo ello verdaderamente enormes.
Pero, volvamos a nuestro problema moral, este monje sujeto por un lado a la disciplina (en este caso, presupuestaria), y por otro a una profesión técnicamente cambiante a gran velocidad, tiene que seleccionar qué es lo que se va a digitalizar. Debe hacerlo así porque si no anda alerta es probable que sea un tercero, seguramente un informático, quien decida por él y, muy probablemente, la decisión no sea correcta (por falta de formación bibliográfica del informático, no por otra causa, claro es). Por lo tanto, nos encontramos que nuestro monje digital (digo, ese bibliotecario) en su oscuro cenobio y con su parva colación (esto no ha cambiado y el voto de pobreza se sigue, claro, religiosamente) debe tomar una serie de decisiones, alguna de las cuales resultan obligadas, como son todas las basadas en la estricta normativa que existe y que incluye la digitalización de la información, la posibilidad de utilizar metadatos, la necesidad de seguir determinados estándares para manejar la información, la potencialidad de subir esa información a determinados sitios en la red para que pueda ser consultada, y así el pensamiento se difunda y esa huella cultural no desaparezca. Nada menos que la cultura impresa de la Edad Moderna porque de 1789 a 1830, hay un paso.
Pero, ¿cómo se debe escoger?, ¿cuáles son los principios metodológicos que deben seguirse?. Nos encontramos en un momento en el cual la acidez del papel está haciéndole desaparecer lentamente ante nuestros ojos y quizá no nos damos, plenamente, cuenta de ello. Está desapareciendo no tanto porque aparece una nueva civilización que se va volcando hacia lo digital (Being digital), sino porque no se está salvaguardando todo lo que se imprimió sobre ese papel de celulosa, que se va quemando en el fuego lento de su acidez. Nos encontramos, pues, ante el dilema de escoger qué debemos digitalizar. Muchas veces se ha descrito como funcionaba el proceso de copia de los manuscritos por parte de los monjes, pero en muy pocas ocasiones se ha analizado cuales eran los textos que pasaban al scriptorium bajo la humilde mirada del abad del monasterio, que, claro, no se puede comparar la suficiencia de un buen vocal asesor (nivel 30).
Parecería, en principio, que unos monjes católicos, cristianos, obedientes a la civilización romana y al papado estarían interesados en trasladar, fundamentalmente, los textos específicos de su cultura, de su religión, de sus aspectos fundamentales. Sin embargo, lo cierto es que copiaron multitud de autores paganos e incluso algunos manuscritos que contradecían directamente los postulados del cristianismo. En muchos casos se dijo que esto fue así porque era necesario conocer bien la Literatura Clásica para poder tener unos modelos eficaces que facilitasen el dominio de la lengua latina o de la lengua griega en la que, justamente, estaban escritos aquellos códices. Quizá no fue solo por eso, pienso yo.
Esta cultura se intentaba preservar y difundir copiando los textos una y otra vez, pero aun así no deja de asombrar la grandeza de miras de aquellos monjes analógicos, si se me permite la expresión, que incorporaron la Cultura Clásica a sus quehaceres. ¿Seremos capaces los monjes digitales de hacer una labor similar? Tal vez mis palabras puedan parecer todavía inexactas, aventuradas o exageradas, pero veremos como progresivamente la elección de los materiales a preservar mediante el proceso de la digitalización se convertirá en un acto deontológico, que habremos de resolver y para el cual deberemos tener las ideas muy claras basadas en criterios, en mi opinión, fundamentalmente democráticos.
En cualquier caso, parece que esa elección técnica se trasformará en una elección política y no siempre se podrá tener la seguridad de que sea la más conveniente para nuestros intereses culturales (el ninguneo analógico tentará a más de uno); debemos, por lo tanto, establecer, nosotros bibliotecarios digitales, monjes del siglo XXI, unas ideas claras sobre la sistemática salvaguarda de esos materiales condenados a la desaparición, mediante la adopción de unas líneas claras de actuación.
En cierto sentido, todo esto recuerda a ese proceso que se ha descrito últimamente como la economía del hidrógeno. Parece que es evidente que, poco a poco, la economía basada en los combustibles fósiles va a desaparecer y además los últimos restos que queden, de aquí a 10 ó 20 años (ya sabemos que, como dice el tango, ‘20 años no es nada’) estarán en zonas geopolíticamente conflictivas. Por tanto, parece claro que la economía del hidrógeno se va desarrollar inevitablemente y hay algún estudioso del problema, como Jeremy Rifkin, que sostiene que como consecuencia de ello tendremos una economía más descentralizada que la del petróleo, puesto que casi todos podremos producirla, al menos en parte, y distribuirla. Será en cierto sentido una economía más democrática y menos sujeta a una toma de decisiones piramidal, puesto que la organización de la búsqueda, la extracción, la distribución y el refinado del petróleo es extremadamente compleja, lo que obliga a que existan organizaciones complicadas, poderosas y escasamente sujetas al control democrático de los ciudadanos. El modelo que describen para la economía del hidrógeno, ¿se dará igual en la economía digital?, ¿tendremos capacidad de digitalizar nosotros mismos escogiendo, sin hacer ningún tipo de restricción, el máximo posible? o ¿nos veremos supeditados a una política sectaria de selección de textos?. Parece que el monje digital en el siglo XXI va a tener que hacer un voto nuevo, el voto de libertad.
Creación, enero del 2003
Sobre el autor