
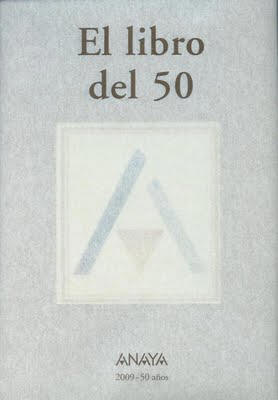
Cincuenta años (o así)
de oficio editorial
José Antonio Millán
.
Este texto nació como una contribución al volumen
colectivo
El libro del 50,
que en el 2009 festejó el cincuentenario de
Anaya
Puede comentarse en el blog de
Libros y Bitios.
Mi edad no me permite, francamente, tener cincuenta años de experiencia editorial, pero ustedes me disculparán la licencia... Allá por 1974, siendo todavía estudiante de la Facultad, hice mi primera traducción, precisamente para el Grupo Anaya. Gustavo Domínguez (que había sido mi profesor), me encomendó la versión española de Las lenguas y su enseñanza, de W.A. Bennett para Cátedra.
Y esa fue mi puerta de entrada en la edición. El primer contacto fructificó en otras traducciones y a partir de ahí —y salvados el inevitable remate de mi carrera y el casi más inevitable servicio militar— en 1977 empecé a trabajar en Editorial Fundamentos.

Lo que mis primeras visitas, revestidas de temor reverencial, a las oficinas de los editores me habían revelado era cierto: ¡en las editoriales se trabajaba un montón! Yo entré en Fundamentos como corrector tipográfico, que en seguida desembocó en corrector de estilo y preparador de originales. En el mundo editorial de ese momento se aprendía por procedimientos medievales: uno entraba poco menos que barriendo el taller o moliendo pinturas, y se encontraba con que años después te dejaban pintar una montaña pequeña al fondo.
En efecto: en aquel momento no había los másters en edición que hoy preparan (a veces, tengo que reconocerlo, muy bien) a los futuros profesionales. Uno aprendía por ósmosis, cuando había de quien absorber, o lanzándose al vacío cuando no. Pero lo que entonces descubrí con placer es que mi carrera, la Filología Hispánica que había hecho por gusto, y sin pensar muy bien qué iba a hacer con ella, me había dado unas armas excelentes para trabajar con textos. Había, claro, otras habilidades que me exigía mi primer cometido de corrector, como atención y suspicacia. Y tengo que decir con orgullo que cuando releo algunos de los libros que entonces corregí, no encuentro ninguna errata. Pero la profesión va por dentro, y ahí se queda: todavía hoy, treinta y tantos años después, me siguen saltando a la vista erratas desde la superficie homogénea de una página... o de una pantalla.
Fundamentos acababa de instalar dos Composer IBM. La máquina debía de llevar ya unos años en España, porque localizo en la estupenda hemeroteca electrónica del ABC un anuncio de la máquina, del año 1966, que, bajo la imagen de un chibalete, anunciaba una "¡nueva era en la composición tipográfica!".

Y por cierto que lo era: con una pantalla diminuta, sólo con capacidad para unas líneas, y una memoria en la que cabían dos páginas y media de un libro de tamaño normal, el aparato permitía componer el texto, imprimir pruebas en papel autocopiativo (sin gasto de tinta), introducir las correcciones, imprimir pruebas finales y por fin, imprimir directamente en tinta sobre acetato, lo que producía algo que servía directamente como fotolito para sacar planchas. Las dos Composer de Fundamentos estaban pilotadas por sendas mecanógrafas (inolvidables Mari Carmen y Marisa), que devoraban a la velocidad del rayo pilas y pilas de folios de sus respectivos originales, mientras que yo, no menos veloz, iba corrigiendo pruebas: dos páginas de una obra y dos de la otra, alternativamente. Así, de forma salteada, debí de leer para corrección incontables libros, y aún me quedaba tiempo en los intersticios para leer fragmentos de las obras de consulta ante mi mesa (ahora contaré algo sobre ellas). Y en los tiempos muertos también contraje un vicio que me había de acompañar largos años: leer las palabras al revés, para ver si encontraba semillas de algún palíndromo. Por aquellos años creé uno de los más bellos de la lengua castellana: "Anita la gorda lagartona no traga la droga latina".
Pues bien: ante mí, en la mesa, se erguía un conjunto selecto de obras de referencia, a saber: el María Moliner, las Dudas de Seco, un diccionario de inglés y otro de francés, la Biblia, y los dos tomos de las obras completas de Freud, estos últimos debidas a una de las secciones más florecientes de la editorial: psicoanálisis y otros psis.
¡Jóvenes que hoy posáis vuestros ojos sobre estas líneas! ¡Qué dura (y al tiempo qué divertida) era la vida sin Google! Si la revisión de una traducción te ponía en contacto con algo que parecía una frase hecha o una cita, pero que el traductor no había acertado a identificar, ya podías buscarla en la Biblia, las obras de Shakespeare, o sitios parecidos. Años después caí sobre un libro que enseñaba los rudimentos de esta difícil arte, que ya habíamos deducido por nuestra cuenta: se trata de Anthony W. Shipps, The Quote Sleuth: A Manual for the Tracer of Lost Quotations (algo así como: El sabueso de las citas. Manual para el buscador de citas perdidas).
Acabados los acetatos, se podía introducir alguna nueva corrección, detectada quizás en ferros, pero para ello había que rehacer la línea con el problema (o varias líneas, si la corrección exigía recorridos). Luego había que recortar la zona defectuosa en el acetato original para pegar la(s) línea(s) corregida(s), tarea de chinos que yo, por fortuna, nunca tuve que hacer.
Fundamentos era una editorial familiar (que, por cierto, sigue existiendo, y bien que me alegro), lo que daba lugar a veces a escenas muy curiosas. Cuando nació el hijo menor de Cristina y Juan, algunas veces lo llevaban a la editorial, donde era frecuente que se complicaran las cosas, y me recuerdo un día en concreto corrigiendo pruebas mientras con el pie mecía el cochecito del pequeño, que no paraba de llorar...

Cuando en 1981 entré a trabajar en Ediciones Cátedra, ya con el cargo de Adjunto a la Dirección Editorial, me encontré de golpe en un gran grupo, en el que se hacían cosas tan divertidas como ir a Frankfurt cada año.
Ahí no había Composers IBM, sino una serie de proveedores externos de composición que se llevaban paquetes de folios, y los devolvían acompañados de paquetes de pruebas. Los recuerdo como una gente pintoresca, alguno de los cuales tenía metida a toda su familia en el taller (mejor dicho: su familia era el taller). Algunos de sus teclistas eran muy buenos y no era raro que a la entrega de un trabajo especialmente complejo, se pidiera que lo hiciera Fulana (eran sobre todo mujeres). Tomaban muy buenas decisiones, sobre todo cuando se les encargaba reiteradamente libros de la misma colección, y ahorraban mucho trabajo de preparación y marcado de originales, y también facilitaban la tarea de los correctores (que eran tres, en plantilla, casi siempre también mujeres).
Cuando, años después, empezó a cundir la especie de que para componer (¡e incluso corregir!) bastaba "el fichero Word del autor", yo siempre pensaba en el cuidadoso trabajo de preparación, composición y corrección que llevaban los libros, desde los más complejos hasta una "simple novela".
Bien: ahí estaba yo en Cátedra haciendo cosas no diré que más difíciles que antes, pero sí de otro orden. El principal era el trato con los autores, y el peculiar proceso que a veces exigía el parto de una obra. Ahí descubrí cosas terribles, como ignorancias supinas en personas que más bien deberían ser ejemplo de lo contrario... También lo difícil de rechazar un original, y las feas entrevistas a que esto daba lugar. Experimenté también en propia carne el horror de leer (gracias a Dios, no todas en su integridad) decenas de novelas para su selección...
Por aquel entonces, Cátedra estaba como deberían estar siempre las editoriales: en un piso estupendo de la calle O'Donnell, al lado del Retiro. Era la antigua sede de Tecnos, recién comprada por el grupo, y ahí estábamos las dos editoriales. Desde mi despacho (porque lo tenía) veía las ramas de los plátanos de la calle... Ya sé, ya sé que los tiempos están muy duros, pero cuando visito a mis colegas en las nuevas oficinas, situadas en lugares quizá estratégicos, pero muy poco céntricos, y les veo en plantas diáfanas, en el mejor de los casos separados por una mamparita baja de los demás trabajadores, no puedo por menos de contener un escalofrío... ¡cómo hemos cambiado!

Daré un acelerón para acercarme a tiempos más recientes. Pasé a SGEL, en el grupo Hachette, en 1986, con más responsabilidades, pero con un sistema de trabajo prácticamente idéntico al que había conocido en mis albores laborales: papeles, muchos papeles. Cartas a los autores, cartas de los autores, cartas a los agentes, cartas de los agentes, originales (con su carta de envío), primeras pruebas (con la cartita de remisión), segundas pruebas, ferros, maquetas de folletos, listados de ventas: ¡qué cantidad de papel!

Cuando en 1988 pasé a la Dirección Editorial de Taurus, en el Grupo Santillana, ya se fraguaba una revolución en métodos de trabajo. En las primeras conversaciones, el director gerente se entera de que soy usuario de ordenador (no nos equivoquemos: era el sistema operativo DOS en un monitor de feas letras verdes sobre fondo gris), y ordena inmediatamente que me pongan uno. Debí de ser el primero que no era del área de gestión que tenía ese curioso aparato en el ala de la mesa. Pronto mi secretaria había volcado ahí, título por título, los históricos de ventas (la Biblia, en inolvidable expresión de mi jefe), y eso en una época en que las editoriales aún tenían fondos de cientos de libros.... En cuestión de segundos, podía saber de cualquier obra cuánto había vendido en cada año de su existencia. Si anotaba también electrónicamente resúmenes de los avatares de envíos y recepciones de contratos, correspondencia con los autores, etc., tenía también (aunque hubiera que seguir recurriendo de vez en cuando al archivador A/Z de dos anillas o al pijama o listado de impresora) toda la información en la punta de los dedos... ¡Y qué cosas se podían hacer con ella! Por ejemplo, producir gráficos de barras, de tarta o de cualquier otro tipo, para las convenciones de ventas.
Emails no mandaba a nadie, porque ello habría exigido que el receptor tuviera también ese curioso invento (y nadie lo tenía), y toda la documentación interna se repartía en papel, pero los memorandos internos que yo enviaba se quedaban cómodamente almacenados en la memoria de mi ordenador, dispuestos para la consulta: ¡todo un adelanto!
Y luego, pues ya se sabe: se divulgó el uso del ordenador, y aparecieron todas esas cosas que tanto han hecho para facilitarnos la vida (o no). Entonces el traductor o el autor daban ya un fichero con algo que se parecía a una composición, y los correctores (siempre externos: estábamos en la era de outsourcing), lo toqueteaban aquí y allá y ¡ya había libro! Un día pregunté al que fue mi jefe de producción qué había sido de los antiguos proveedores de composición, en esta nueva era, y me contó que se habían reconvertido a teclistas de los incontables datos sobre papel que se estaban volcando a sistemas electrónicos...

Dejé Taurus en 1992. Desde entonces me he ido convirtiendo en un editor de la nueva era: autónomo, autoempleado, autoformado y en autoexplotación, saltando de cliente en cliente, ligado a proyectos que me ocupan desde unos meses a unos años, creando equipos y formando gente para las necesidades de cada uno, y trabajando para el papel, el disquete, el CD-ROM, o para Internet. Me he visto arrojado a la experimentación en cosas que iban surgiendo (y han surgido muchas en los últimos lustros), pero he descubierto que las esencias de lo que aprendí siguen siendo útiles. He tenido que crear mi propio canal de comunicación con el mundo, mi propia línea de publicaciones profesionales y mi propia imagen corporativa personal, logo incluido. ¡Hasta tuve que crear un nombre para mi nuevo oficio!: editor digital.
Y, bueno, así estamos...
Publicación en el sitio, 19 de febrero del 2011
Correcciones menores: 23 de febrero del 2011.
Primera publicación en El libro del 50, 2009